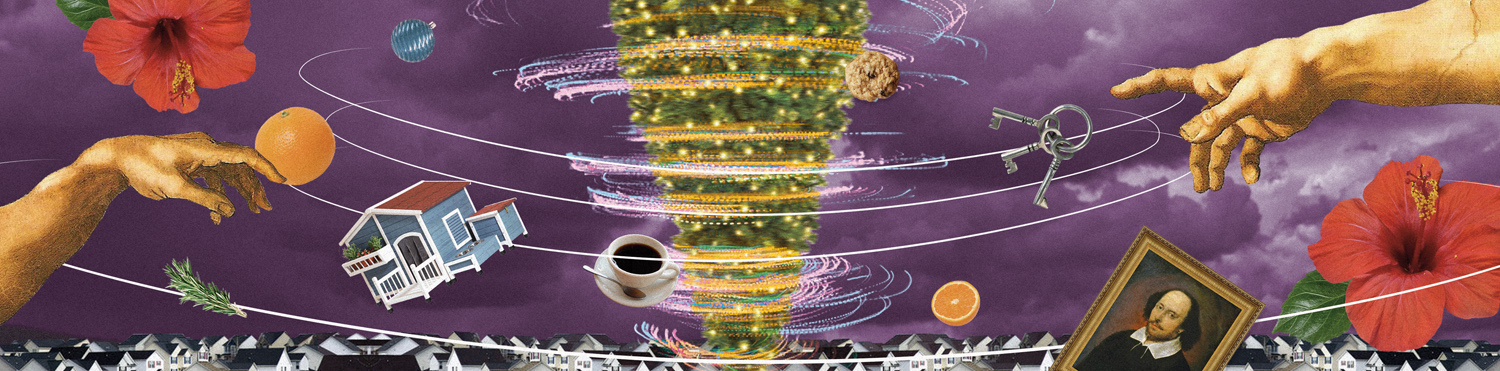Incluso en sus mejores versiones, los cuentos de Navidad no eran más que sueños en los que los deseos se hacen realidad, cuentos de hadas para adultos, y yo nunca me hubiera permitido escribir ese tipo de cosas. Y sin embargo, ¿es posible que alguien se proponga escribir un cuento de Navidad insensible? Era una contradicción, una imposibilidad, una perfecta paradoja. Era lo mismo que imaginarse un caballo de carreras sin patas o un gorrión sin alas
Paul Auster. El cuento de Navidad de Auggie Wren. (2003, traducción de Mariana Vera)
Por Adrián Ferrero
Ilustraciones: Eduardo Eleno
Cuando la primera esfera de color plateado cayó, mullida, sobre el pasto de la casa quinta de Eleonora, él, pese a todo, con oído de lince y ojos de leopardo fue capaz de escucharla. Y es que tal vez lo deseara. Paró aún más la oreja y atendió a un par de sandalias –también distinguió ese detalle- que descendían por una inmensa escalera de madera de roble que llegaba a la cumbre de un altísimo pino.
En efecto, a Eleonora acababa de escapársele de entre las manos, con gorgoteo de agua, una esfera de adorno para su pino de Navidad y ya bajaba a recogerla. Él, discreto como era, tomó nota del detalle -quizás su torpeza manual en la diestra- se aproximó a la reja de la casa y a su través pudo asistir a la escena: una mujer de unos sesenta años, evidentemente temeraria, montada a una altísima escalera, decoraba su árbol de Navidad. La escalera estaba montada sobre una inestable alfombra de pinocha pardusca, se combaba con facilidad, pero el peligro no parecía intimidar a la trepadora. Claro que en ese momento a él sólo le pareció una bella mujer, canosa y seductora, casi sin arrugas, con un sombrero elegante y una blusa azul tornasolada por el primer sol de la mañana. Él supo -o imaginó- por ciertos detalles, que ella solía despertarse con los pájaros, incluso cuando los primeros rayos del sol podían confundirse con los últimos rayos de la luna. Conjeturó la madrugada fresca de la galería al salir a respirar la incipiente bocanada. Imaginó su jugo de naranjas. ¿Quizás un yogur?, un par de tostadas con queso crema y dulce de damascos, té con dos gotas de leche descremada. Impecable mesa con individual con figuras geométricas. La imaginación de Ignacio, ya ven, era frondosa. No dejaba que ningún detalle de una realidad virtual se le escapara. Es cierto que planeaba sus hipótesis en torno de bases firmes. Pero se trataba menos de imaginación que de fantasías. Lo cierto es que bueno, dejemos a Eleonora con sus esferas plateadas. Veamos lo que hizo Ignacio. La miró en detalle, como dije. Miró la escalera y a esa mujer valiente que bajaba a paso firme, recogía la esfera color plata y la volvía a colgar del extremo de la rama de su pino crujiente como papel que un escritor descarta luego de un largo cavilar. En ese momento él supo que debía marcharse. Si ella lo veía -o lo veía en detalle, mejor dicho- se asustaría lo tomaría o bien por un maleante o bien por un cretino. De modo que Ignacio se marchó. Se detuvo en registrar el domicilio, el rostro para que durara y la estampa de esa mujer con el talle erguido. Su estilo. Su andar. Su porte. Y se marchó a casa, no muy distante. Hizo un mohín, resignado a no poder cruzar palabra con ella esa tarde ¿Cómo es que jamás había estado atento a esa vecina? ¿tan extraviado en sus propios pensamientos podía haber estado al punto de ser indiferente a semejante prodigio? Si hacía añares que vivía en esa casa. Imaginó -no, fantaseó, una vez más-, que esa mujer de temperamento seguro, estaría sola. Y no se equivocó.
La mañana del 20 de diciembre de 2019 Ignacio buscó la excusa perfecta para pasar por delante de la casa de Eleonora. Pergeñó el plan que consistía en haber perdido las llaves en las proximidades y en buscarlas, con intensidad y fingida persistencia. Tocó a la campana de la puerta de Eleonora y no hubo respuesta. No había nadie esa tarde, y no quiso insistir al atardecer.
Volvió al día siguiente a la tardecita. Esta vez sí, sin dobleces, la dueña de casa lo atendió, como si lo hubiera estado esperando, y le preguntó qué deseaba:
-Buenas tardes, señora. Me llamo Ignacio Butrón. Vivo a dos cuadras de acá. Perdí mis llaves hace dos días y ya las busqué por todo el barrio. ¿No habrá encontrado un par en un llavero redondo con la sigla del Club Estudiantes de La Plata?
-¿Así que Pincha? No, la verdad es que no. No lo conocía a usted. ¿Así que vive por acá?
-Sí, a dos cuadras. Había pasado muchas veces delante de su casa pero nunca la había visto.
-Es que acá vivió mi hijo hasta hace tres meses. Ahora me mudé yo definitivamente. Voy a ser su vecina. Para cualquier cosa que necesite por favor me avisa y conversamos. Yo suelo estar por las mañanas y las tardecitas. Duermo siesta, pero aún así, medio atontada, soy capaz de atender a la campana. Tengo buen oído. Si llego a encontrar sus llaves le aviso. ¿Dónde lo ubico?
-Vivo en una quinta con portón negro y ligustrina. Es la 473 esquina 14 bis.
-No sé si me acordaré de la dirección. Pero puede pasar otro día para verificar lo de las llaves y de paso podemos tomar un té. O algo fresco. Un jugo de naranjas exprimido.
-Sí. Le gradezco la invitación y la colaboración con lo de mis llaves. Tengo copias. Pero en estos tiempos no es conveniente andar perdiéndolas ¿no le parece?
-Lo espero.
Esa última frase fue como un latigazo. La señal propicia para lo que Ignacio necesitaba saber. Se despidieron desde el portón. Pudo ver la obra de Eleonora ya en su punto culminante. Las esferas colgadas de cada rama. Algunos adornos menos convencionales (de forma ovalada, otros como pequeños conos violáceos) y una estrella en la copa del pino, que no era tan alto, después de todo. Sonaba mucho más promisorio que su raquítico árbol de Navidad de plástico que yacía, exangüe, junto a la chimenea del hogar, con unos pocos adornos y algunas históricas velas verdes y rojas usadas. También tenía pelusas y una capa de polvo cubría la base. Haría falta pasarle una franela, pensó antes de cenar. Tirar los velones. Reponerlos. Pensar qué cenaría para el 24.
Ambos eran viudos -eso lo supo después de dos largas charlas en la galería de Eleonora y después de varios jugos de naranja con galletas de avena caseras, que emitían un perfume tan seductor como el del cuerpo de ella, siempre oliendo a jabón de lavanda. Se encontraron por azar muchas veces. Primero en el mercado del barrio, donde se saludaron y él le hizo un mapa somero de los negocios más provistos, de mejor calidad y de mejores precios de la zona. Ella no tenía auto. Pero él se ofreció un par de veces que se encontraron a llevarla. Ella no rehusó la invitación. Había realizado una compra numerosa en la proveduría.
Lo cierto es que entre los jugos, los viajes en auto, las campanadas que siempre convocan cuando el repiqueteo es ansioso, las charlas a través de la reja, la visita de ella una tardecita a la casa de él -en las que ella advirtió todas las desprolijidades del hogar de un solo- una incipiente relación se fue asomando. Él le regaló dos rosas de la China y ella las plantó cerca del portón, para que él supiera que le importaban.
La noche del 23, en que el cielo encapotado amenazaba con derrumbar el mundo, él tocó a su campana. Era la tardecita, como siempre.
-Está por diluviar. Pase. Entre rápido-insistió Eleonora.
Ignacio escuchó lo que precisamente esperaba. No tomaron jugo de naranjas sino café recién molido. Ignacio la miró. Estaba vestida de bermudas de jean. Chatitas que parecían de porcelana. Ecos de una imagen oriental vista en un tapiz lleno de grullas que le evocó su cuerpo. Una camisola verde agua, bajo la cual la ropa interior se dejaba entrever. Ese detalle lo excitó moderadamente. Pero mantuvo la distancia y supo que esa mujer posiblemente le estuviera destinada, habiéndolo ignorado durante toda la vida. Sospechó -o supo- que las ocasiones que se presentan suelen ir acompañadas de una cuota de azar y otra de destino, como en Romeo y Julieta, esa tragedia de destino, como suelen definirla quienes estudian literatura, la de un amor trágico en la que Shakespeare medita, antes de la anécdota, que podría pasar por anodina, un mecanismo de relojería magistral para que lo que contiene en potencia un melodrama devenga obra maestra. Lo cierto es que, de modo aparente al menos, su providencia efectivamente devino perfección. Porque después de haber tomado juntos y brindado por la próxima Navidad el café tibio con canela, un tornado se desató. Eleonora encendió la radio, ávida por conocer detalles. En efecto, se trataba de un tornado. Ignacio la ayudó a cerrar postigones y sellar puertas, a destender la ropa y a guardar las plantas más queridas: las que estaban en las macetas de la galería.
Había una de romero y otra de tomillo. Era demasiado tarde, y demasiado peligroso para que él se marchara.
En una casa toda pintada de azul, donde se tomaba jugo de naranjas recién exprimido, café con canela y galletas de avena recién horneadas. Donde había una mujer diestra y transparente como el ámbar que ya le había revelado su historia de modo también cristalino. En una casa en la que estaban por casualidad dos adultos, no fue difícil que Eleonora lo invitara a dormir. Pero no a dormir en otro cuarto, sino en el suyo. No era mujer de andar con vueltas o con falsos pudores. Menos aún atendía a las acechanzas del qué dirán. De modo que le importó un rábano compartir la cama esa noche con un hombre que era bueno, un vecino que se había mostrado diligente y amable con ella, tanto como obsequioso (¿qué mujer ignora cuando se la corteja?). Y se amaron hasta el amanecer. Sus antiguas historias los habían vuelto sabios con el cuerpo y lentos para paladear los deleites de la vida. Eleonora, antes de dormir, cerca de las seis de la mañana, lo invitó a tomar un té rojo. Después, se fueron a la cama. Él se despertó primero, cuando ya nada amenazaba ni a plantas ni a animales ni a humanos. Abrió los postigones. Abrió las puertas. Abrió los brazos. Respiró el aire con olor a tierra mojada del mediodía. Ventiló la casa que estaba húmeda. Entretanto, ella dulcemente se recuperaba la tibieza húmeda de un sol de otoño. Cuando se levantó tenía servido su desayuno habitual. Un jugo de naranjas exprimido. Un yogur. Un té verde. Y todo el día de sol para compartir con Ignacio, que la esperó para empezar juntos sin prisas.
Eleonora, de pronto, se manifestó aterrada.
-¡El pino! ¡El árbol de Navidad!¡Los adornos!- gritó fuera de sí.
Ambos miraron por la ventana y advirtieron, no sin sorpresa, no sin bienestar, no sin alivio, que había amanecido intacto. Ni una sola esfera plateada, ni tan siquiera la estrella del pico más alto de la copa se habían movido de su sitio. Ni un solo adorno pese a los arrebatos del temporal yacía abatido en el suelo o se había volado. Tampoco una piña. Algunos mortales podrán atribuir semejantes hazañas a la mano de Dios, por detrás de la cual suele haber otros designios. Otros al azar o a la realidad misma, que porfía en ser ella misma. Y estaba escrito, entre otras muchas cosas, que ese día el sol iluminara, con toda su magnífica intensidad, superficies plateadas y sustancias del orden del amor que son inamovibles. Ni el más atronador de los tornados resulta suficiente para derribar muros como los pilares de un malecón con pilotes hundidos en lo profundo del lecho del mar. Eso sí. De pronto advirtieron que solo una esfera, indolente y torpe, ovillada junto al tronco, yacía agonizante sobre el césped, como si una gota de agua se hubiera derramado de un balde colmado. Ignacio salió. Se incorporó en la escalera. Y con tres pisadas diestras y, sumido en una profunda sensación de plenitud la puso en su sitio. Un rompecabezas se había armando formando la figura perfecta. El orden había regresado para restaurar la figura de la armonía luego de ese torpe caos. Shakespeare, probablemente, hubiera hecho de las suyas en esta aventura si hubiera conocido de semejante historia. Que mucho tenía de azar, mucho de destino y mucho de hechizada decisión.
Eso sí, esa llave incierta que había sido inventada para propiciar la excusa de un encuentro, permanecería en la memoria involuntaria de ambos, hasta que cierta noche de invierno, reflexiva por un problema de su hijo menor, unos pocos meses después, Eleonora lo interrogó y él se encogió de hombros.
-Quizás alguien la haya encontrado y se la haya robado. Pero el pobre infeliz ignoraba en qué cerradura pudiera encajar.